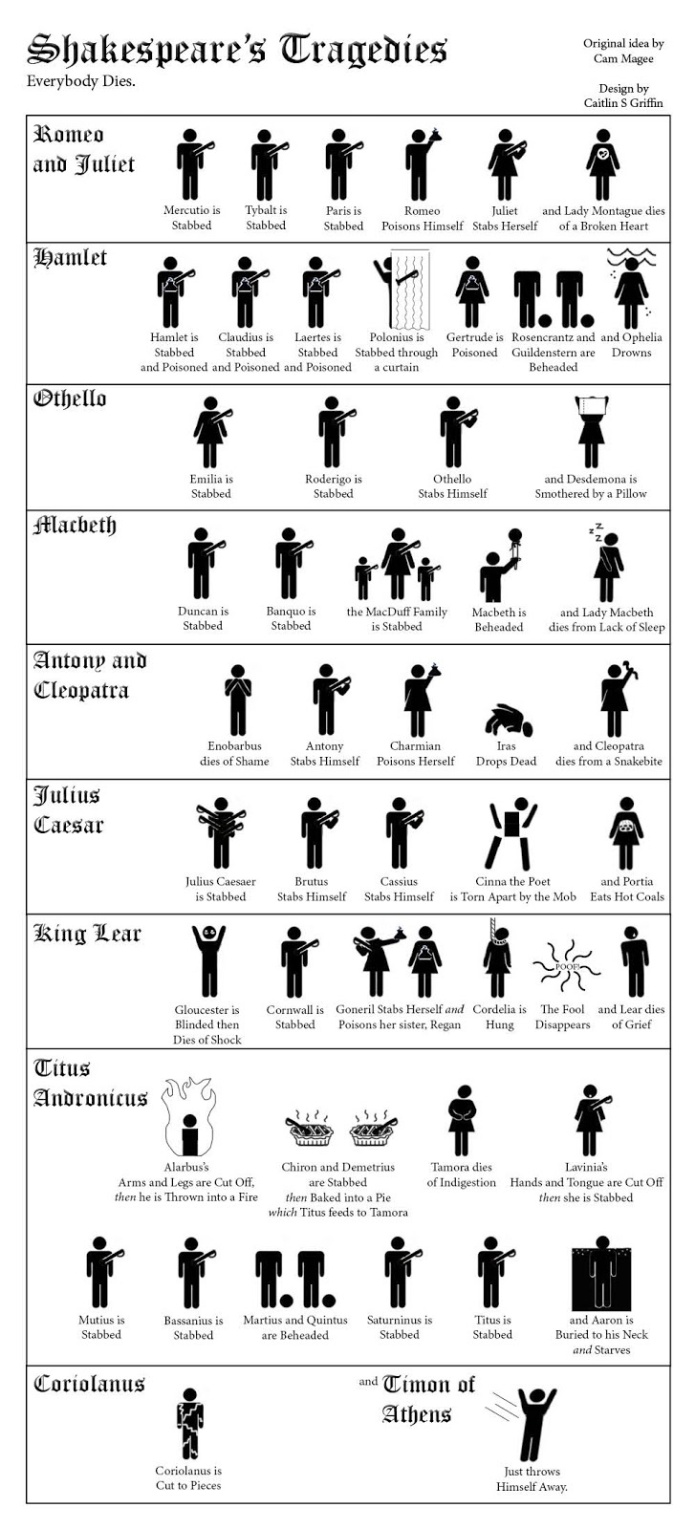CUADERNO DE ROBOS XII
Hace décadas que se convirtió en un mito. Probablemente, muchos de quienes tuitean sus frases ignoran que aún está vivo, pero todos los días sus citas recorren Twitter con la velocidad de uno de sus puñetazos. Siempre será altivo, provocador y joven.
Creo que no supe quién era realmente Ali hasta que vi ‘When we were kings’. Era imposible no quedar fascinado por este tipo tan espectacular dentro y fuera del cuadrilátero, un campeón que perdió sus mejores años por negarse a ir a Vietnam, que eligió su propia fe, su propio nombre.
Hace cuatro años, 451 editores publicó ‘En la cima del mundo‘, un reportaje de Norman Mailer sobre el primer combate entre Ali y Frazier. Lo reseñé en ‘El pulgar de Dios’, pero el vídeo se perdió en la mudanza del blog. Aquí van algunas frases del gran retrato de Mailer, que comienza con la voz del propio Ali.
El gigante del ego
“Soy joven, soy guapo, soy rápido, soy elegante y probablemente no pueda ser golpeado. He cortado árboles, he luchado contra un cocodrilo, me he peleado contra una ballena, he encerrado rayos y truenos en una prisión, incluso la semana pasada asesiné a una roca”. Ali, en la entrevista previa a su combate con George Foreman: lo podéis ver aquí.
“Es la palabra de nuestro tiempo. Si este siglo ha aportado algún término a la potencialidad de la lengua, esa es ‘ego’. Todo lo que hemos hecho en estos cien años, desde las proezas monumentales hasta las pesadillas de destrucción de la humanidad, ha estado en función de ese extraordinario estado mental que nos da autoridad para declararnos seguros de nosotros mismos aun cuando no lo estamos. Muhammad Ali se presenta como el más perturbador de todos los egos. Una vez que se adueña del escenario, jamás amaga con dar un paso atrás para ceder su lugar a los demás actores”.
El lenguaje del boxeo
“Existen lenguajes del cuerpo. Y el boxeo profesional es uno de ellos. No hay forma de llegar a comprender a un boxeador a menos que se esté dispuesto a reconocer que habla mediante un control corporal objetivo, sutil en su inteligencia como cualquier ejercicio mental…”
“El boxeo es un diálogo entre cuerpos. Hombres ignorantes, a menudo negros, a menudo casi analfabetos, se comunican entre sí en un juego de intercambios conversacionales que se adentran en el corazón mismo de la materia del otro. La única diferencia es que conversan con su físico (…) dos hombres que conversan amistosamente mantienen una conversación”.
“Sólo podemos intuir lo que ocurre en su interior mediante un salto de la imaginación que nos permita acceder a la ciencia inventada por Ali. Pues Ali es y será siempre el primer psicólogo del cuerpo”.
“Jugaba con los golpes, podía ser tierno con ellos, los aplicaba con la delicadeza de quien pega una estampilla en un sobre, luego los descargaba como relámpagos”.
El pulgar de Dios
“Podría decirse que los pesos pesados son los más lunáticos de todos los boxeadores. Cuanto más se acercan al título de campeón, más natural es que asuman una pequeña locura secreta, pues el campeón de los pesos pesados bien puede ser considerado el hombre más fuerte del mundo. Y es muy probable que en efecto lo sea. Es como convertirse en el pulgar de Dios”.
“Ser un campeón de los pesos pesados negro en la segunda mitad del siglo XX (con montones de revoluciones negras abiertas a lo largo y ancho del planeta) no distaba de ser una combinación entre Jack Johnson, Malcolm X y Frank Costello, todos en uno”.
“Un hombre en el ring es un actor y un gladiador. Con una técnica elaborada desde los doce años, Clay sabía cómo hacer que el oponente se sintiera ridículo, obligándolo de este modo a cometer errores cruciales. Sabía cómo imponer esa tónica desde el primer asalto”.
‘En la cima del mundo’. Norman Mailer. 451 editores. Madrid, 2009. 120 páginas, 14,50 euros.
Para saber más, os invito a ver el reportaje de Paco Grande en el programa ‘Conexión Vintage’, de Teledeporte. Podéis verlo aquí.